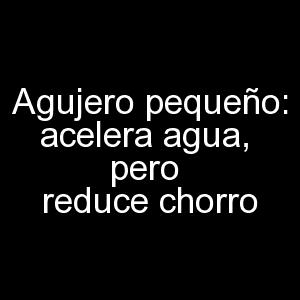Cuando, a la Europa del siglo 13, llegó la filosofía griega de manos del Islam, venía envuelta en un debate sobre hasta qué punto debía la filosofía someterse a la Fe o alrevés; hasta qué punto Dios tenía que ser racional. Los pensadores europeos se dividieron en dos posiciones. Los voluntaristas (franciscanos primero, protestantes, después), que mantenían que Dios no está sometido a ningún orden y podría determinar lo que quisiera: que el matar no era pecado o que debíamos odiarle Por otro lado los intelectualistas (dominicos primeros, jesuitas después) pensaban que Dios no podía ir contra su propia lógica.
Por distintas razones geopolíticas, lo que triunfó en Europa fue el Protestantismo, que es una opción voluntarista, en este contexto. Este espíritu fue el que definió la forma de pensar que hoy llamamos modernidad u Occidente.
Lo penoso de esta polémica es que se debe a un mal entendido de lo que es la libertad. Se pensaba que la libertad, que Dios debía tener para ser perfecto, era libertad de opciones, la libertad de elección, que es, en el fondo, la libertad de los animales no amarrados: el no tener impedimentos para moverse. Pensaron que para que Dios sea supremo, debería poder mandar cualquier cosa: prohibir la virtud, ordenar el adulterio, etc, sin ningún sometimiento a ninguna razón.
La verdadera libertad, sin embargo, es la libertad espiritual, que es la que le corresponde a Dios, que consiste en ser uno creador de sí mismo, ser causa sui, que implica buscar lo bueno por iniciativa de uno, moviéndose uno mismo.
Si los voluntaristas se hubieran dado cuenta de este fallo en su pensamiento, no hubieran tenido que argumentar que el orden de la Naturaleza es arbitrario, caprichoso. Y entonces no hubieran descartado este orden como fuente de la moral, y no hubiéramos caído en el relativismo que nos impide a los hombres aunarnos para encontrar la verdad más rápido.